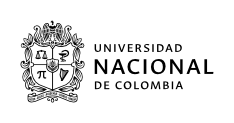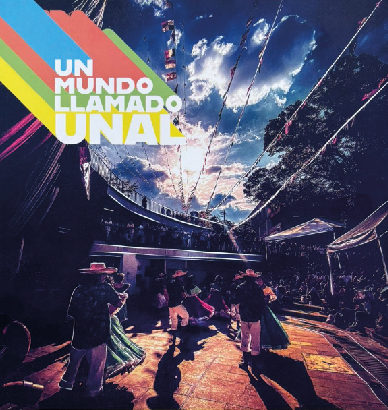Un mundo llamado UNAL, memoria y sueño a la vez.
Muchos, probablemente casi todos, llenamos algún álbum de caramelos que nos mostraban la historia natural, el mundo de los animales o alguna de las temáticas que entre 1962 y 2021 nos ofrecieron con las chocolatinas. O tal vez, nos ilusionamos en las épocas de mundiales con los cromos de los más famosos jugadores de fútbol y las selecciones que optan al título. Casi seguro, pues, todos tenemos referencia de lo que significa la emoción de ir construyendo la historia página a página, lámina a lámina.
También es muy probable que en nuestros dispositivos tengamos un sinnúmero de fotos e imágenes de rincones, de asomadas por la ventana, de personas, de pasillos, de árboles, de pájaros o ardillas, de museos, de atardeceres vistos desde nuestro ángulo, de las hojas rosadas en el piso o las sombras en la pared, del sendero o el coliseo, del aula máxima o el monumento que nos gusta. Ayudas de memoria claro está, pero también, sobre todo, evocación de sueños, esperanza de mantener siempre con nosotros ese hilo invisible y potente que nos une a un espacio o a un lugar, en este caso a la Universidad y a la vida universitaria, como manera de habitar el aquí y el ahora.
Es esa vida universitaria, más allá del recorrido académico o científico, las postales cotidianas que se sobreponen unas a otras en cualquier recorrido por los Campus de la Sede Medellín y que hacen de éste, nuestro espacio, un lugar único en el que somos y estamos, en el que compartimos incluso nuestras diferencias y las maneras diversas de amar a la Universidad, al saber, a la vida, la que hemos condensado en el álbum Un mundo llamado UNAL.
El álbum es un producto de la Red Cultural UNAL creada hace ya cinco años por la Vicerrectoría de Sede, con la ilusión de tejer y articular eso que nos pasa en este espacio, y es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas de diversas dependencias, que está inspirado en la idea de compartir la vida universitaria, llena de emociones y de aromas, de sonidos y colores, de contrastes, que se construye dentro y fuera de las aulas, en las páginas de los textos, en las pantallas, pero también en el Ágora, en el museo, en la piscina, en el jardín o en el laboratorio.
Así es nuestro álbum, es memoria y es sueño al mismo tiempo, es promesa, pero también realidad. Por eso estas puntadas de red son una invitación a buscar las imágenes y cocrear con los autores las microhistorias contenidas en cada una de ellas, a compartir el camino, que siempre es más grato que el destino, a intercambiar las láminas y las historias, a formular nuevas preguntas y arriesgar otras respuestas. En fin, una invitación a seguir viviendo intensamente la vida universitaria, a habitar con orgullo y alegría Un mundo llamado UNAL.

Habitar la universidad como espacio físico y mental.
¡Regresamos!, no es poca cosa. Volver a ver los pasillos, los edificios, las aulas, las cafeterías llenas de jóvenes, es maravilloso. Nos encanta escuchar que las voces y las risas de personas llenas de energía se mezclan con el canto de los pájaros y la algarabía de las guacamayas, el bichofué, los loros y los pericos.
El regreso nos permite sentir completa la comunidad universitaria. Nos faltaba una parte esencial, esa que le da sentido a la Universidad, que habita los campus y se deja tocar por el lugar del encuentro, desde el desencuentro, porque como dijo Kant, “Lo más importante que puede hacerse en la educación es abrir la posibilidad del debate”.
Es que, desde su origen, la universidad ha sido un espacio físico y mental en el cual todo se pone en duda y en discusión. Su función es formar profesionales en distintas disciplinas, pero sobre todo ciudadanas y ciudadanos críticos, solventes intelectualmente y comprometidos con el bien común. Son más de diez siglos de evolución del concepto de universidad, desde la idea del universitās magistrōrum et scholārium, la “comunidad de profesores y académicos”, hasta nuestros días. Una historia que no comienza ni termina con nosotros, pero que debe avanzar con nuestros aportes, con nuestro compromiso. Una historia que también ayudamos a escribir.
Por eso es tan importante el retorno, porque nos ubica nuevamente en la dirección de construir, de debatir, de poner en juicio todas las ideas y todos los saberes, de jugarnos a fondo en el desafío del conocimiento que implica ampliar siempre el espectro, lo que se sabe de cada disciplina, de cada oficio, de cada profesión. El maestro Estanislao Zuleta lo decía revisando la historia de la filosofía y la educación: “Kant, aunque concibe la universidad como una institución ligada necesariamente al saber, sabe que la universidad está vinculada con el poder. […] Mientras la universidad siga siendo universidad, tendrá un vínculo necesario con el saber, entendido como un saber racional, como un saber efectivo”.
Esa es nuestra invitación, a habitar los campus y dejarse habitar por la Universidad en todas sus dimensiones. En la Red Cultural de la UNAL Medellín, queremos tejer con ustedes nuevas apuestas, nuevos sueños colectivos que nos ayuden a forjar una cultura cotidiana que celebre la diferencia, que rete el conocimiento y que no sea ajena al entorno. Por eso, hacemos de los campus espacios expositivos y de encuentro, por eso llevamos la Universidad a los barrios y a la ciudad, porque estamos convencidos de que cuantos más seamos, cuanto más diversos, podremos ser una mejor sociedad.
¡Qué bueno que estamos juntos, otra vez!

Campo de Juegos, nuevos caminos para la formación
Las relaciones entre el juego y el aprendizaje se remontan a la edad más temprana de cualquier persona. Y asimismo remite a los inicios de la humanidad y de los orígenes de la cultura. El juego se define como una actividad de relación de una persona con otras, y con un entorno, en el que se simulan situaciones de competencia o de colaboración en clave de diversión y en un ambiente libre de riesgo.
Los rasgos comunes a cualquier clase de juego son en primer lugar la presencia del gozo, la creatividad, la espontaneidad y la alegría. Para Huizinga, autor de Homo Ludens (1972) que da vida a la concepción del juego, este es incluso, más viejo que la cultura y se remite a los orígenes de las primeras comunidades humanas. Y el sicólogo Jean Piaget en su obra Les stades de developpemen intelectual del infant (1956) introduce la idea de que "el juego es un medio que constituye y enriquece el desarrollo intelectual". Así, en el intercambio social y en el discurrir histórico de las comunidades, el juego evolucionó hasta dar lugar en su configuración a los elementos que hoy conocemos: el relato imaginario, la meta o propósito, los elementos y condiciones físicas que se utilizan, las reglas para su desarrollo, sin detrimento de su finalidad más importante: el goce y el disfrute.
En el campo pedagógico, el juego empieza a ocupar un lugar significativo desde las elaboraciones de los teóricos de las pedagogías activas como Montessori y Froebel. Para ellos el juego, adquiere el matiz de lo didáctico, desde el autoaprendizaje espontáneo y natural en el niño, hasta su alcance en los procesos de aprendizaje en los adultos.
En esta línea de ideas se han encontrado la Dirección Académica, la Red Cultural UNAL, el Instituto de Educación en Ingeniería de la Facultad de Minas y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Desde distintas perspectivas, han reconocido en el juego una herramienta para introducir a la par de los contenidos disciplinares, el aprendizaje de competencias tales como el trabajo en equipo, el diálogo inter y transdisciplinar, la conciencia de las dimensiones ambientales, sociales y de género, el pensamiento estratégico para la toma de decisiones, entre otras, que configuran la formación integral y que hoy es esencial para sintonizar el perfil profesional que se forma en la Universidad, con las demandas del mundo laboral de hoy.
Bajo ese espíritu se ha montado El campo de juego UNAL como una estrategia para hacer visibles iniciativas, modelos y prototipos de juegos sobre los que están trabajando diferentes grupos de estudiantes, docentes y hasta administrativos. Tenemos el objetivo de promover el encuentro entre estos actores de la comunidad académica, para que, partiendo de la puesta en acción de diferentes dispositivos de juego, hagan emerger nuevas posibilidades que complementan el currículo clásico, hacia fortalecer y resignificar sensibilidades, actitudes, valores y habilidades. Asumirlo desde este lugar, implica observar la acción de “jugar” como recurso educativo de gran “seriedad”, validez antropológica, social, pedagógica y, como generador de cultura y conocimiento en la Universidad.
Este espacio estará abierto a la comunidad universitaria en la Sala U de la Facultad de Arquitectura durante el mes de abril, con más de 20 juegos creados en la Universidad Nacional Sede Medellín con propósitos educativos y formativos.

El diálogo, herramienta de construcción social.
La decisión de construir acuerdos implica reconocer la necesidad de escuchar sin prejuicios los puntos de vista de los otros, además de la renuncia a la tentación de imponer nuestras ideas a toda costa y a la frecuente trampa distractora de procurar consensos. Puesto como objetivo, el consenso termina siendo mentiroso; nos hace olvidar que es un medio y lo confundimos con el fin, cuando la verdad es que solo muy de vez en cuando surge de manera natural si las partes comparten tanto los sueños como las maneras de alcanzarlos. Lo más frecuente, tal vez lo deseable, es que los propósitos se logren tras valorar distintas rutas para alcanzarlos, en un ejercicio de diálogo que las pone a prueba y al final se impone con la fuerza de los argumentos la más viable, sin desconocer ni disimular que hay otros caminos posibles.
Los falsos consensos suelen esconder las diferencias, callar las voces contrarias, invisibilizar las rutas alternas. Es el unanimismo que se convierte en coro para la tribuna mientras se ahogan las notas disonantes; que esconde las diferencias como si no existieran, aumentando la marginalidad y la discriminación, profundizando la insatisfacción y ampliando las brechas. Un camino que no resuelve las diferencias, sino que las oculta no puede ser deseable porque se convierte en una caldera en la que se cocinan las peores rebeldías y los más agudos dolores.
El unanimismo, camuflado en la imagen de consensos sociales, que tiene como promesa una supuesta comunión de ideas, que derivaría en aparente tranquilidad, basa su esperanza en la errada convicción de que la imposición de un solo criterio beneficia la instalación de una sociedad sin conflicto. Nada más incompatible con la democracia.
Por el contrario, la diferencia es el lugar de encuentro; debemos celebrarla y tramitarla con respeto. Tenemos que aferrarnos a la palabra, al diálogo que impone la decisión autentica de escuchar las voces contrarias y valorar sus argumentos, para construir los acuerdos que nos permitan honrar el dolor ajeno, cerrar las brechas, propiciar los espacios y mirar dignamente a los demás. No es fácil ni sencillo, pero puede ser entretenido y fructífero. De hecho, es el mejor camino para generar confianza y llenar de contenido la esperanza, ya no como una actitud de anhelo, sino como un llamado a la acción, a la construcción colectiva. Además de la capacidad de escucha, implica encontrar los puntos comunes que servirán de mojones para edificar sobre ellos las bases de los acuerdos, de lo que nos une y nos convoca, de modo que se puedan definir modelos, rutas y estrategias para alcanzar los propósitos superiores.
Ese es el camino que deben transitar las sociedades democráticas. En él la universidad como escenario privilegiado del pensamiento y del desafío cotidiano del conocimiento tiene una responsabilidad trascendental: fomentar la cultura que se teje desde la palabra, los imaginarios y los sueños compartidos; la que describe y construye realidades. En ese universo que nos reúne, el que reunimos bajo la estructura física y mental que llamamos universidad, debemos reconocer y afincar el poder profundo de la unidad, que radica en reconocer las diferencias y desarrollar capacidades para trabajar en red con quienes las acunan. Considerar el valor inmenso que esa diversidad le suma a nuestros propósitos y nos ayuda a entender que acatar los acuerdos que surjan de un proceso trasparente, delicado e inteligente, en el que la fuerza esté en los argumentos, el impulso en el tamaño de los desafíos y la potencia en la dimensión de los sueños colectivos es más democrático y seguro que la falacia de un consenso que opera como el tapete debajo del cual se esconde aquello que nos negamos a ver o a mostrar. El diálogo es el camino, la herramienta, el instrumento que nos permite expresar y crear contratos sociales, acuerdos eficaces para vivir en comunidad.

La cultura en una Universidad que transita
La tentación de delimitar la comprensión de la cultura a expresiones puntuales como son las dinámicas de la producción y consumo de los bienes artísticos, o la importancia de los patrimonios, las memorias y los símbolos, aunque son parte importante, no son suficientes para dar cuenta de la cultura como una categoría de alcance más amplio y complejo en la vida universitaria. Caer en esta tentación puede llevar pasar por alto la oportunidad de contar con un marco de interpretación y de actuación para enfrentar retos y desafíos complejos de las nuevas demandas de la sociedad a la academia y las ciencias.
Y para poderles dar respuesta la clave está en la cultura. ¿Por qué en la cultura? Porque es allí donde los saberes se convierten en propósitos, donde las experiencias se traducen en actitudes y en valores, donde las teorías permiten descubrir nuevos aprendizajes, y donde las conversaciones avanzan hacia las decisiones, y por esa vía, hacia los resultados. En suma, porque la cultura es donde las ciencias se traducen en procesos de la conciencia humana, tanto personal como social, que atraviesan a toda la Universidad. Fenómenos de naturaleza diversa tales como los efectos derivados de la crisis ambiental, los conflictos de género, los desarrollos tecnológicos acelerados, las noticias falsas y las posverdades, en fin, constituyen una larga lista de escenarios emergentes que requieren tanto del rigor de las ciencias, como de los diálogos con los saberes contextuales y ancestrales. Se necesitan tanto la planeación y la gestión institucional de políticas y estrategias, como de la disposición para entrar a los territorios a encontrarse con otros tiempos y factores imprevistos. Se requiere del texto académico, pero también de la capacidad de la conversación con el Estado, con los actores de la economía y con las organizaciones sociales para mover la realidad.
Y por eso se empiezan a sacudir ritos y protocolos clásicos que vienen de épocas que ya pasaron. Empiezan a revelarse experiencias innovadoras en la Universidad, que ocurren en diferentes sedes, que llevan a cabo grupos de pioneros con nuevas visiones para encarar estos retos emergentes y que van configurando una nueva identidad acerca de su rol como profesores e investigadores universitarios.
Y esta condición le sugiere a la universidad desde la perspectiva de su estructura, de sus métodos y procedimientos, así como de su sistema curricular, la necesidad del tránsito de los paradigmas clásicos que exhaustos se van quedando en el camino, hacia paradigma refrescantes que articulan las ciencias entre sí, que expandan el alcance de los currículos más allá de las aulas y los campus, que proyectan una Universidad a la medida de los retos por resolver.
Las personas que caminan hoy por el campus y que han venido de todos los rincones del país a estudiar, estarán a la vuelta de los próximos quince o veinte años al frente de respon-sabilidades y de decisiones que cambiarán la vida de personas, que orientarán el destino de territorios, que abrirán puertas globales. Por ellos la Universidad deberá profundizar esta escala de reflexión sobre la cultura en la que se incentiva la conexión entre disciplinas distintas, la colaboración entre dependencias diferentes, los encuentros entre lo bueno que cada uno ya está haciendo, para que estas nuevas conexiones vayan mucho más allá de la mera suma de lo que ya existe. Y por esta vía, entregar una formación cada vez más integral.